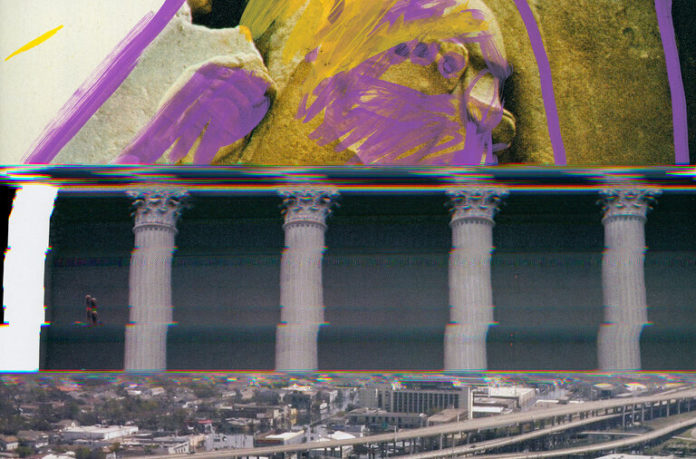¿Y si la cura para nuestra actual crisis de salud mental no fuese más asistencia médica?
Los costos de la pandemia de COVID-19 para la salud mental han sido objeto de análisis amplios en Estados Unidos, la mayoría centrados en el aumento abrupto de la demanda de servicios médicos para la salud mental que está copando las capacidades sanitarias del país. La consiguiente dificultad para acceder a dichos servicios es uno de los motivos que se suelen citar para justificar diversas propuestas a modo de solución, como impulsar el negocio de la sanidad digital, las empresas de teleterapia emergentes y un nuevo plan de salud mental que el gobierno de Joe Biden dio a conocer a principios de este año.
Pero ¿de verdad tenemos una crisis de salud mental? Una crisis que afecta a la salud mental no es lo mismo que una crisis de salud mental. Es indudable que hay abundantes síntomas de una crisis, pero si queremos dar con soluciones eficaces, primero hemos de preguntar: ¿una crisis de qué?
Algunos científicos sociales emplean una palabra, “reificación”, para referirse al proceso mediante el cual los efectos de una determinada organización política del poder y de los recursos empiezan a parecer realidades objetivas e inevitables del mundo. La reificación cambia un problema político por otro científico o técnico. Así es, por ejemplo, como los efectos de los oligopolios tecnológicos no regulados se convierten en “adicción a las redes sociales” y la catástrofe climática causada por la codicia empresarial, en una “ola de calor”; y también, por cierto, como el efecto de las luchas entre trabajadores y empresas se convierte, unido a los precios de la energía, en “inflación”. No nos faltan ejemplos.
A quienes tienen el poder les es muy útil hacer trucos de magia con la reificación, porque con sus abracadabras ocultan preguntas como: “¿Quién provocó esto?” o “¿Quién se beneficia?”. Así, estos síntomas de una lucha política y una crisis social empiezan a parecer problemas para los que existen soluciones técnicas claras y objetivas, y que es preferible que resuelvan expertos capacitados. En la medicina, los ejemplos de reificación son tan abundantes que los sociólogos han acuñado un término más específico: “medicalización”, o el proceso por el cual se enmarca algo como un problema principalmente médico. La medicalización altera los términos con los que intentamos averiguar la causa de un problema y qué se puede hacer para arreglarlo. A menudo, pone el foco en la persona como organismo biológico, en detrimento de la toma en consideración de factores sistémicos e infraestructurales.
Una vez que empezamos a hacer preguntas sobre la medicalización, comienza a parecer inadecuado cómo se han enmarcado los costos de la crisis de COVID-19 para la salud mental: como una “epidemia” de trastornos de la salud mental, como lo han llamado varias publicaciones, en vez de como una crisis política que afecta a la salud.
Por supuesto, nadie puede negar el aumento del estrés mental y emocional. Por citar dos de los diagnósticos más comunes, en un estudio publicado por The Lancet en 2021 se calculó que la pandemia había provocado a nivel mundial 53,2 millones de nuevos cuadros depresivos graves y 76,2 millones de casos de trastorno de ansiedad.
Pensémoslo. No es extraño que haya más episodios de estrés psicológico ante unas circunstancias objetivamente estresantes. Como escribió una coalición de 18 destacados académicos de la salud mental en un artículo para The Lancet de 2020: “Las predicciones de un ‘tsunami’ de problemas relacionados con la salud mental a consecuencia de [la COVID-19] y el confinamiento son exageradas; los sentimientos de ansiedad y tristeza son una reacción completamente normal a las circunstancias difíciles, no síntomas de una mala salud mental”.
La cosa es menos extraña aún cuando se repasan con atención los datos: si los acotamos al pico (totalmente predecible) de estrés psicológico entre los profesionales sanitarios (lo que per se refuerza la idea de que los principales vectores causales que influyen aquí son de carácter estructural), los predictores más relevantes para la salud mental son los índices de estabilidad económica. Naturalmente, no solo tiene que ver con la cifra que aparezca en tus estados bancarios —aunque es un importante predictor de los resultados—, sino también con si vives en una sociedad donde se ha destruido el tejido social.
Antes de continuar, quisiera dejar claro lo que no estoy diciendo. No estoy diciendo que las enfermedades mentales sean falsas, o no biológicas, en cierto modo. Señalar la medicalización de los problemas sociales y políticos no significa negar que esos problemas producen dolencias biológicas reales; significa plantear preguntas serias sobre qué está provocando esas dolencias. Si alguien atraviesa una multitud con su coche, atropellando a la gente, lo sensato no es declarar una epidemia de “síndrome del posatropellamiento” y ponerse a buscar el mecanismo biológico subyacente que pueda estar provocándolo. Tienes que atender el sufrimiento, totalmente real, del cuerpo de las personas afectadas, como es obvio, pero la cuestión clave es: tienes que detener al tipo que está atropellando a la gente con su coche.
A este principio se están refiriendo algunos investigadores cuando hablan de la idea de que existen determinantes sociales de la salud, de que las soluciones eficaces a largo plazo para muchos problemas medicalizados requieren medios no médicos, es decir, políticos. Todos identificamos enseguida, cuando se trata de enfermedades como la diabetes o la hipertensión —enfermedades con una base biológica muy obvia—, que el cuerpo de la persona es solo parte de la realidad causal de la enfermedad. Por ejemplo, para atajar eficazmente la causa raíz de la “epidemia” de diabetes, se llevarían a cabo importantes cambios infraestructurales en las dietas y los niveles de actividad de la población, en vez de regar con medicamentos y fondos económicos a clínicas que ayuden a las personas a elegir mejor en unos supermercados llenos de productos sin restricciones y poco saludables. Hay que parar al tipo que está atropellando a la gente con su coche.
Pero si el consenso de la salud pública en torno a la diabetes ha cambiado en cierto modo a partir de lo que sabemos, es notablemente difícil lograr lo mismo cuando se trata de la salud mental.
Hace tiempo que las ciencias psiquiátricas identifican el estrés como factor causal en una enorme variedad de trastornos mentales, y aluden al “modelo de diátesis-estrés” de la enfermedad mental. Ese modelo incorpora el hecho sobradamente documentado de que los estresores crónicos (como la pobreza, la violencia política y la discriminación) hacen mucho más probable que una persona desarrolle un determinado diagnóstico, desde la depresión hasta la esquizofrenia.
La relación causal podría ser incluso más directa. Sorprendentemente, durante todas estas décadas de investigación sobre los trastornos de los estados de ánimo, los científicos que realizan los estudios tuvieron que desarrollar modelos animales de ansiedad y depresión —es decir, animales con patrones de conducta similares a los de la ansiedad y la depresión humanas— sometiéndolos a semanas o meses de estrés crónico.
Si a los animales se les administran unos impredecibles y dolorosos electrochoques de los que no se pueden escapar, se los obliga a sobrevivir en unas condiciones casi imposibles durante el tiempo suficiente y se los coloca en situaciones sociales donde son crónicamente maltratados por los que están por encima en la jerarquía social, la conducta de esos animales empezará de pronto a asemejar una psicopatología humana.
Esto no significa que el estrés cause todos los síntomas psiquiátricos, pero sí la casi certeza de que causa muchos de ellos. Existen cada vez más pruebas que respaldan la idea de que el aumento crónico de las hormonas del estrés tiene efectos derivados sobre la arquitectura neuronal de los circuitos cognitivos y emocionales del cerebro. Aún se ignora cuál es la relación exacta entre los diferentes tipos de estrés y un determinado conjunto de síntomas psiquiátricos—¿por qué algunas personas reaccionan al estrés deprimiéndose, mientras que otras se vuelven impulsivas o se encolerizan?—, lo que indica que, sea cual sea el mecanismo causal existente, hay una variedad de condiciones genéticas y sociales que intervienen en él.
Sin embargo, de la investigación se desprende claramente una cosa: en lo que respecta a la salud mental, puede que la mejor forma de tratar las condiciones biológicas subyacentes a muchos síntomas sea asegurar que más personas puedan vivir con menos estrés.
Y aquí está el núcleo del problema: medicalizar la salud mental servirá de muy poco si el objetivo es atajar la causa subyacente del padecimiento general de estrés mental y emocional. En cambio, sí servirá de mucho si lo que se intenta es hallar una solución que pueda gozar del acuerdo de todos los que ostentan el poder, para así poder decir que están ocupándose del problema. Por desgracia, la solución con la que todos pueden estar de acuerdo no va a funcionar.
Todo el mundo está de acuerdo, por ejemplo, en que sería positivo reducir la alta tasa de diabetes que asola Estados Unidos. Pero una vez que empezamos a desmedicalizar la diabetes, comienza a parecer un problema biológico surgido a raíz de una gran cantidad de problemas políticos: la infraestructura del transporte, que perpetúa el sedentarismo de las personas que van en coche; la precariedad alimentaria, que obliga a una clase marginada y racializada a depender de la comida barata y con calorías vacías; el poder de los lobbies corporativos para suavizar las regulaciones; etcétera. Se trata de problemas que no suscitan acuerdos entre las personas, en parte porque algunas de ellas se benefician materialmente de esta coyuntura. Esto quiere decir que son problemas políticos, y resolverlos conllevará enfrentarse a los grupos de personas que se benefician del statu quo.
Que el statu quo está beneficiando una vez más a los sospechosos habituales es más que evidente al ver el auge de las nuevas empresas tecnológicas dedicadas a la salud mental y financiadas con capital riesgo, que prometen resolver la crisis aplicando a la atención psiquiátrica un modelo económico basado en el trabajo temporal y autónomo, criticado por vender medicación psiquiátrica de forma irresponsable y sin apenas rendir cuentas.
Sin embargo, incluso las soluciones financiadas con dinero público corren el peligro de caer en la trampa de medicalizar un problema y no atajar las causas estructurales, más profundas, de la crisis. El plan del presidente Biden para la salud mental, por ejemplo, hace muchas concesiones al lenguaje de la “comunidad” y “la salud conductual”. Una sección donde se esboza un plan para “crear entornos saludables” hace gran alarde de estar diciendo las cosas correctas, como: “No podemos transformar la salud mental solo a través del sistema sanitario. También debemos abordar los factores determinantes de la salud conductual, invertir en los servicios a la comunidad y fomentar una cultura y un entorno que promuevan ampliamente el bienestar mental y la recuperación”.
Pero el plan se centra después en varias propuestas que apuntan a la regulación de las redes sociales —un objetivo peculiar, cuya importancia es secundaria a la de otros factores estructurales decisivos para la salud, como la desigualdad de la riqueza y los servicios públicos—, hasta que te acuerdas de que es uno de los pocos objetivos que demócratas y republicanos comparten en materia de políticas públicas.
Es indudable que algunas secciones proponen unos cuidados verdaderamente necesarios. Por ejemplo, la propuesta de organizar numerosas clínicas de salud conductual para que ofrezcan tratamientos subvencionados para el consumo de drogas, como el de la metadona en dosis reducidas, responde —aunque por desgracia muy tarde— a una imperiosa necesidad frente al fenómeno de la adicción masiva a los opiáceos, impulsado por empresas como Purdue Pharma y Walgreens.
Sin embargo, aunque en gran parte la propuesta parece redactada teniendo muy presente la adicción a los opiáceos, no toma en consideración las mayúsculas consecuencias de la llamada epidemia de los opioides. Es difícil encontrar una demostración más clara de cómo, a través de la reificación, las condiciones políticas se transforman en una epidemia medicalizada que, todo el mundo lo sabe, ha pasado ya: las compañías farmacéuticas exprimieron al máximo, metódica y deliberadamente, la desesperación de las clases marginadas posindustriales. Era tan obvio que, al final, incluso una clase dirigente cuya mayoría aún siente indiferencia hacia los pobres tuvo que decidirse a intentar hacer algo al respecto.
Y, además, cuando el plan toca el tema del suicidio, se centra en las intervenciones de urgencia, como si el suicidio fuese una especie de suceso natural desafortunado, como ser alcanzado por un rayo, en vez de una manifestación de la realidad: cada vez hay más personas convencidas de que la situación actual no les da motivos para vivir ni esperanzas de una vida que sí quieran vivir.
El plan principal de la propuesta para abordar la llamada epidemia de suicidios ha sido el relanzamiento de una línea de asistencia telefónica contra el suicidio, que tratará de animar a las personas a punto de suicidarse a que no lo hagan, y que podría o no informarles de algunos recursos como las sesiones de terapia cognitivo-conductual (probablemente teleterapia) que las compañías de seguros tendrán que cubrir a sus clientes, dependiendo de lo que haya decidido respecto a la financiación el estado donde resida la persona que llama. (Como toda la propuesta de Biden, el plan todavía tiene que ser aprobado con carácter de ley). No es que la línea de asistencia telefónica sea una mala idea: es cómo refleja su tremenda incapacidad para aprehender la realidad política y su completa dejadez sobre la profunda condena del statu quo que representa la “epidemia de suicidios” lo que en verdad es más aterrador que la total indiferencia. Merece la pena recordar que, en las elecciones presidenciales de 2016, y a pesar de que Hillary Clinton llevó en su campaña un plan de “prevención del suicidio”, las comunidades más afectadas por las llamadas muertes por desesperación votaron en su inmensa mayoría por Donald Trump, quien habló —aunque fuese hipócritamente— de su situación económica y les prometió que recuperarían sus trabajos.
Para resolver la crisis de salud mental, por tanto, será necesario luchar para garantizar a las personas el acceso a una infraestructura que amortigüe su estrés crónico: vivienda, alimentación, educación, cuidados infantiles, estabilidad laboral, el derecho a organizarse para humanizar más los lugares de trabajo y acciones determinantes frente al inminente apocalipsis climático.
Si solo se lucha por la salud mental en el plano del acceso a la atención psiquiátrica, no solo se corre el riesgo de reforzar las justificaciones esgrimidas por las nuevas empresas para lucrar, ansiosas por capitalizar los extendidos efectos del dolor, la ansiedad y la desesperación. Con ello también se corre el riesgo de patologizar precisamente las emociones cuyo poder político vamos a necesitar si queremos conseguir soluciones.
*Danielle Carr es profesora adjunta en el Instituto para la Sociedad y la Genética de la Universidad de California en Los Ángeles. Actualmente está trabajando en un libro sobre la historia de la neurociencia.
Fuente: https://www.nytimes.com/